Diario de un ascenso

Antes de concluir su novela El ángel perdido, Javier Sierra escaló su escenario más complejo, el monte Ararat, un coloso de 5.165 metros en el que su obra alcanza un inesperado clímax. En este artículo el autor describe en primera persona por qué decidió jugárselo todo en una aventura de alta montaña que pudo haberle costado cara.
Una frase de Albert Einstein terminó por convencerme. “Intenta no convertirte en un hombre de éxito”, se dijo tras recibir el Nobel de Física, “sino en un hombre de valor”. Y valor era justo lo que iba a necesitar para concluir mi nueva novela. La extraordinaria acogida que tuvo La Cena Secreta hace siete años, los incontables booktours para apoyarla por medio mundo y mi sentido de la responsabilidad, habían dilatado más de lo previsto la salida de El ángel perdido. A principios de 2010 me preocupaba, y mucho, que mi nueva ficción volviera a cimentarse en hechos investigados in situ, que trasladara a mis lectores ese aroma inconfundible a aventura trascendente pero verosímil… Y tras haber viajado de incógnito varias veces a Washington DC, a la misteriosa “iglesia de las lápidas” de Noia, en la Costa da Morte gallega, o a la catedral de Santiago de Compostela, sólo me quedaba un lugar que hollar antes de entregar mi obra a imprenta: las laderas de un monte de 5.165 metros, en la militarizada frontera de Irán, Armenia y Turquía, que durante siglos han inspirado leyendas y relatos de misterio sin par. Su nombre, Ararat. El lugar en el que, según el Génesis (8,4), el arca de Noé “descansó” tras el Diluvio Universal.
Pero, ¿cómo iba un escritor sin experiencia en alta montaña a explorar un lugar así?
Fue entonces cuando recordé el buen consejo del padre de la Teoría de la Relatividad. Me armé de valor. Solicité los permisos de escalada necesarios –raros, supervisados siempre por militares-, y me puse a buscar un instructor que quisiera acompañarme. Tuve suerte. César Pérez de Tudela, uno de los alpinistas españoles más experimentados que existen, toda una leyenda del montañismo, se entusiasmó enseguida con mi proyecto. “He subido al Ararat en tres ocasiones”, me dijo ufano. “Pero nunca con alguien que haya estudiado el asunto del arca como tú… Por qué lo has hecho, ¿verdad?”. Asentí. Yo llevaba, en efecto, algún tiempo recogiendo información sobre el Agri Daghi –nombre turco que significa “montaña del dolor”- y sentía verdadera fascinación por las 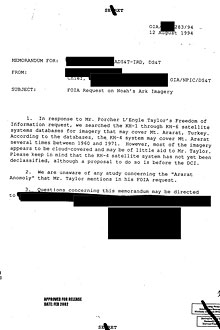 historias que se contaban de ese enclave. En viejos expedientes desclasificados de la CIA había encontrado incluso alusiones a cierta “anomalía en el Ararat”, una roca con aspecto de barco captada por sus aviones espía entre 1949 y 1973, y que al parecer sólo emergía del hielo en los años de más calor. No era, pues, de extrañar que esa supuesta nao –citada también por el Corán, la Biblia, Marco Polo o el historiador babilónico Beroso- se me antojara perfecta para esconder las dos piedras “de poder” que articulan la trama de mi nuevo thriller. Sólo me faltaba escalarla.
historias que se contaban de ese enclave. En viejos expedientes desclasificados de la CIA había encontrado incluso alusiones a cierta “anomalía en el Ararat”, una roca con aspecto de barco captada por sus aviones espía entre 1949 y 1973, y que al parecer sólo emergía del hielo en los años de más calor. No era, pues, de extrañar que esa supuesta nao –citada también por el Corán, la Biblia, Marco Polo o el historiador babilónico Beroso- se me antojara perfecta para esconder las dos piedras “de poder” que articulan la trama de mi nuevo thriller. Sólo me faltaba escalarla.
Pero poco antes de que llegaran los permisos, aquella locura estuvo a punto de fracasar.
A sólo tres meses de iniciar la escalada, César fue evacuado del Khan Tengri, un “sietemil” en el corazón de Kyrgyzstán, por culpa de un fallo cardiaco. No era nuevo que la parca rondara a mi “guía” en las cumbres. En su primera expedición al Aconcagua estuvo seis días extraviado y fue dado por muerto. Y en 1988, de nuevo en ese pico, sufrió una experiencia visionaria en la llegó a “ver” el célebre “túnel” que describen los moribundos.
Pero César es un hombre fuerte. Se recuperó de su infarto al mismo tiempo que nuestros salvoconductos se sellaban para primeros de octubre. “Seréis los últimos en subir este año”, nos dijeron las autoridades turcas. “A partir de estas fechas la nieve hace inaccesible el Agri Daghi”. Sonreí. En el fondo, aquel retraso había sido providencial. Primero, porque gracias al papeleo César pudo restablecerse por completo, y segundo porque las escenas de acción que había imaginado para mi novela transcurrían justo entre nieves, en plena “temporada roja” de la cumbre.
La misión final la integramos cuatro españoles: César, su hijo Bruno, el cámara de televisión Álvaro Trigueros y yo; dos kurdos –un cocinero y un responsable de los caballos que subirían nuestros útiles de escalada lo más alto posible- y un guía de montaña turco. El plan era ascender hasta la cima y desde allí examinar los lugares en los que otros montañeros habían situado los presuntos restos del arca, así como ubicar las cuevas de hielo en las que desarrollaría el desenlace de El ángel perdido.
Rumbo a lo desconocido

El día de nuestra llegada, 8 de octubre de 2010, fue César quien me hizo caer en la cuenta de algo.
-¿Ves esas nubes de allí? –dijo señalando la cresta del coloso. Tres grandes ruedas gaseosas blancas, con los bordes definidos, tapaban su pico eternamente nevado-. Fíjate bien. Es la tormenta de viento y granizo que se instala en la cima del Ararat en esta época del año. A veces desaparece a primera hora, así que, el día que ascendamos deberemos levantarnos antes del amanecer, hacer cumbre y bajar a toda prisa para que no nos atrape.
-¿Subiremos de noche? –pregunté alarmado.
Pérez de Tudela respondió con una mueca, como si aquello le divirtiera.
Me acordé entonces de Judith Curr, mi editora en Nueva York. Y de Antonia Kerrigan, mi agente literaria. A esas horas ambas estarían a cubierto en alguna de las naves acondicionadas de la Feria de Frankfurt, anunciando que Simon&Schuster acababa de adquirir en primicia los derechos de The Lost Angel. Aunque si no me andaba con ojo, el ángel perdido iba a ser yo. Las dos habían leído el borrador de mi obra y esperaban que regresara sano y salvo del Ararat para ponerle el punto y final. “No sé por qué haces esto”, me recriminó un buen amigo justo antes de partir. “Los novelistas no necesitan estar en los escenarios de sus obras para describirlos. Se los inventan y basta. Acuérdate de Julio Verne…”. “¡Pero yo preciso un gran final!”, protesté. “Tu verás. Al menos intenta que sea sólo para tu obra, no para ti”.
Mi amigo tenía razón. La literatura nunca ha precisado de aventureros reales para describir sus odiseas. Pero, ¿y si a una intriga literaria se le suma el valor de lo experimentado por su autor? Ese pensamiento me autoconvenció. Me animó a seguir. Y la romántica posibilidad de tropezarme con el arca de Noé, también.
-¡No tan deprisa! –me ordena César al verme apretar el paso, bastones de alpinista en mano, al iniciar el ascenso-. La escalada debe hacerse con pasos cortos, firmes. Siempre los mismos. Ahorrarás fuerzas para cuando llegue lo peor y lograrás tu objetivo sin desgastarte.
“¡Es como escribir una novela!”, barrunto.

Pero las dos noches que pasamos en el Ararat no me evocaron, precisamente, ningún placer literario. La primera, a 3.200 metros, en el campamento base uno, la soportamos en medio de una densa niebla, a diez grados bajo cero. La segunda fue aún más severa. En el límite de los 4.000, con el oxígeno casi ausente y las tiendas plantadas sobre nieve helada, el frío se nos hizo insoportable. Por suerte nos levantamos a las dos de la madrugada para acometer el último tramo, y el esfuerzo por no caer ladera abajo enseguida nos ayudó a entrar en calor.
-¡No conquistaremos la montaña sólo con músculo! –casi veo a César bajo su capucha roja, tirando del resto del grupo-. ¡Es la mente la que te hace seguir!
Creí desfallecer. Entonces, a 4.500 metros, cuando ya despuntaba el día, vi algo que me sobrecogió: nubes negras y veloces, eléctricas, ascendían hacia la misma cumbre que nosotros. ¡Iban a adelantarnos! Al poco, el cielo se oscureció como si se solidificara, mientras que la temperatura cayó varios grados de golpe. ¡Parecía una escena sacada de Los Diez Mandamientos de Cecil B. DeMille!
-¡Aguanta! –gritó César-. ¡Pisa en mis huellas!
Cien metros más arriba, sin aliento, nos detuvimos a parlamentar. Yo ya me había hecho idea de la clase de infierno que quería incluir en mi novela y empezaba a pensar en una retirada. César no estaba tan seguro.
-Si avanzamos –me anunció en voz baja- quizá tengamos que pernoctar en la cumbre.
-¿Y entonces qué? ¿Veremos algo ahí arriba? –indagué preocupado.
-Con esta niebla, no.
-¡Pues regresemos!
Los Pérez de Tudela rezongaron, pero terminaron por reconocer el peligro. Abandonamos a los 4.600 metros, justo antes de que el mal tiempo se adueñara definitivamente de la montaña. Y así, con la retina impregnada de imágenes irrepetibles, las pestañas congeladas y mil ideas que trasladar al papel, iniciamos la retirada. Tras once horas ininterrumpidas de descenso mi cara era la única del grupo que irradiaba felicidad. Al llegar a Dogubayazit estaba eufórico. Era por la novela, claro. ¡La tenía! Había visto –y experimentado- justo lo que necesitaba. Y nervioso, en el recibidor del hotel Isfahan, me puse a tomar notas como un loco.
-¿Qué? ¿Contento? –se acercó César-. La montaña engancha. ¿Cuándo subirás la siguiente?
Lo miré de hito en hito.
-¡Ni lo sueñes! –bufé, mientras garabateaba justo la frase con la que más tarde cerraría El ángel perdido-. A no ser, claro, que sea otra cumbre con arca…
Y César, con un gesto parecido al de los profetas del Pórtico de la Gloria compostelano, dijo algo que ya no he podido quitarme de la cabeza desde entonces:
-En ese caso, Javier, volverás al Ararat. Seguro.
